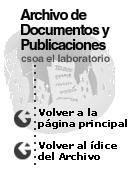
“El eliminar
la violencia de las estructuras patriarcales y el desarrollar una alternativa
más allá del socialismo forzoso y del terror capitalista depende,
como siempre, de nosotr@s mism@s. Y es que de la resistencia no surge necesariamente
la alternativa. Las contradicciones internas que provoca una y otra vez toda
forma de dominio violento llevan por un lado a roces constantes con el sistema
pero, por otro lado, y por ello mismo, a su modernización. Sin
embargo, en sí mismo esto no supone un acercamiento a una sociedad libre
de poder. Congreso de AUTONOMÍA. Abril de 1995. Berlín.Humboldt Universität
Lo admitimos, suena a verdad de perogrullo. Sin embargo, los movimientos y organizaciones
que intentan ir más allá del rechazo al sistema dominante no han
conseguido sacar de ello consecuencias prácticas. No tenemos problemas
en definir el motivo de nuestra lucha pero sí en reconocer nuestras metas.
Por eso todos los intentos de obtener espacios en los que movernos libremente
dentro de las estructuras sociales contra las que luchamos, llegan más
tarde o más temprano a un punto en el que no se sabe cómo seguir
adelante.”
A MODO
DE BREVE INTRODUCCIÓN
Este intento de repensar de un forma muy autocrítica el desarrollo
(y para algun@s fallecimiento) de la izquierda autónoma alemana
y su práctica política fue un rotundo fracaso. La caída
del muro había desterrado a la casi totalidad de las organizaciones
de la izquierda dogmática occidental, pero se habían creado
dentro de la propia “autonomía” grupos que se constituían
en vanguardia del mismo, siguiendo los cánones de juicio de la
vieja izquierda.
En el Estado español el proceso no ha sido muy diferente, toda
la gama de partidos y grupúsculos que sobrevivieron a la transición
han fallecido recientemente, tomando la iniciativa, en lo referente a
las formas de intervención social, las prácticas autónomas
desligadas de las estructuras partidistas. El problema surge en la articulación
del sector propiamente autónomo; entre las subjetividades que quieren
verlo y construirlo como un ente con un discurso monolítico (y
en ese sentido en mi opinión reaccionario) y los que apuestan por
una línea más difusa y difícilmente catalogable.
Lo cierto es que este debate soterrado no tiene unos márgenes estrictos
y que en ambas orillas existen procesos más complejos. Lo real,
también, es que este debate está contaminado de roces personales;
supuestas diferencias ideológicas; etc., que en su mayoría
están impregnadas de un desagradable y repetitivo olor a naftalina.
En cierto modo nos es más fácil vivir lo político
como una guerra entre el Frente Judaico de Salvación y el Frente
para la Judea Libre (ver La vida de Brian) que plantearnos las “nuevas”
cuestiones que el proceso económico crea en el sentido de reestructuración
de la economía; los procesos convergentes; las nuevas y más
sofisticadas vías represivas; la centralidad del debate trabajo/no
trabajo; los retrocesos en las políticas y derechos sociales...
Los desafíos son numerosos, y no creo que la solución sea
recurrir ni a las biblias del siglo XIX ni a los supuestos principios
y dogmas del movimiento (¿?). Al contrario, pienso que precisamente
recurrir a ellos constantemente es constituirnos nosotr@s en parte de
esa vieja izquierda, purista, patética, prepotente, escisionista
y dogmática. Tenemos la posibilidad de regenerar, sin renunciar
a nuestro reciente y adolescente pasado, un discurso y unas prácticas
que sean políticamente constructivas, recogiendo además
una serie de cuestiones que diferentes movimientos europeos e incluso
latinoamericanos (véase EZLN) están planteando desde hace
algún tiempo. Se trataría quizá de replantearnos
nuestro propio pasado, para reconstruir nuestro propio futuro. “Conspirar
quiere decir respirar conjuntamente”. Mantenernos en el gueto, seguir
creando y defendiendo castillos de naipes sólo nos lleva a la asfixia.
CENTROS SOCIALES. COOPERACIÓN CONTRA MANDO
“Un urbanismo cada vez más agresivo y acorde con las necesidades
de la economía privada que convierte las metrópolis en auténticos
campos de batalla, sin plazas ni espacios colectivos de socialización
de los que no puede extraerse una rentabilidad económica, y donde
la gente se comunica y pone en común intereses e inquietudes”(1).
El papel que en principio juegan los Centros Sociales Okupados es invertir
está situación, construir un referente en el territorio
de cooperación social. En este sentido debemos analizar cuál
es el trabajo real que queremos hacer; qué relación hay
entre l@s okupantes y el barrio; quiénes forman el Centro Social;
qué relación hay entre este y el tejido asociativo del mismo...
la desconexión con el entorno llevará como máximo
a la indiferencia, la implicación en la realidad cotidiana del
territorio llevará como mínimo el obligado y palpable conocimiento
(independientemente de estar a favor o en contra) y como máximo
a la cooperación horizontal. A mi modo de ver debemos plantearnos
en los espacios que pretendemos autogestionar modelos asistenciales que
repercutan en el beneficio colectivo del barrio. Por ejemplo, en el CSO
“David Castilla” teníamos una asesoría jurídica que
fue utilizada por una cantidad considerable de vecin@s afectad@s por los
planes de reestructuración del barrio; previamente habíamos
buzoneado más de tres mil panfletos anunciando este “servicio”.
Si a esto añadimos otras prestaciones, como guardería,
consulta médica, alfabetización... ¿Estaremos entonces
parcheando prestaciones que debería cubrir el Estado? O por el
contrario estaremos creando un tejido de autogestión que las políticas
liberales privatizadoras no cubren a amplios sectores de la población.
De hecho ahora los Centros Sociales cubren otro tipo de “asistencialismo”,
el único estable el comedor popular, y el más consolidado
y ruidoso financiando otros proyectos, colectivos, radios libres, grupos
de solidaridad internacionalista, etc.
“En lo que atañe a los Centros Sociales, estos se ven atravesados
materialmente por la nueva composición de clase, basada en el trabajo
flexible, precario, móvil en el territorio; los frecuenta y autogestiona
ese corte de lo social formado por estudiantes que ya no son sólo
estudiantes, por parados que ya no son sólo simplemente parados,
por trabajadores autónomos (para-subordinados) que sólo
son autónomos porque al cabo de un mes no reciben un salario,
por una fuerza de trabajo escolarizada, altamente cualificada en lo que
atañe a las nuevas tecnologías, que prefiere incluso trabajar
en cooperativa, experimentando nuevas relaciones sociales, en actividades
manuales, antes que sufrir el trabajo sometido a un mando. Los Centros
Sociales están formados por esa nueva composición de clase
en cuyo seno -por otro lado- tiene plena ciudadanía la fuerza de
trabajo inmigrante, la más disponible, como es obvio, para los
trabajos más móviles, flexibles y mal pagados”(2).
Parad@s franceses okupan sedes de la patronal, hoteles de lujo, locales
de partidos políticos, restauranes, etc.; la fractura social se
constituye alrededor del trabajo. El Estado español se sitúa
a la cabeza del índice europeo de paro, con el valor añadido
de estar a la cola de ser de los últimos en ofertar prestaciones
al desempleo. Nosotr@s conocemos bien la cantinela; telechurro, telepizza
y teleidiota.
Si realmente somos un movimiento de transformación debemos enfatizar
en la centralidad de esta cuestión. Antes señalábamos
las posibilidades asistencialistas de autogestión real de servicios,
que funcionarían como cooperativas. Es decir, los Centros Sociales
como espacios de autoempleo, pero no como refugio de los desheredados
sino como potencia constructiva de la nueva composición de clase
que antes se señalaba; los Centros Sociales como una amenaza, como
una exigencia de derechos y como un volcán en plena ebullición
de debate de las propuestas “recientes” del conflicto: Reducción
del tiempo de trabajo y reparto del empleo; economía plural y solidaria;
exigencia de un ingreso mínimo incondicional y acumulable (3).
La construcción de los espacios okupados no sólo va en esta
dirección de intervención en lo social. La okupación
en mi opinión es también un proyecto de vida, y quizá
sea precisamente esto lo más jodido. Estos deseos de cooperación,
trabajo vivo, apoyo mutuo, etc., no son nada sin un esfuerzo decidido
de “cambio personal” (que nadie se lleve las manos a la cabeza). Un trabajo
cotidiano que parte de asumir nuestras propias miserias, pero que no debe
transformarse en las formas (o no sólo en ellas) sino en
el fondo. No hay solución colectiva programática al conflicto
del patriarcado. El patriarcado esta en tu cocina, en tu cama, en tu mente,
en tu actitud en las asambleas, en tu calle, en tu barrio, en tus amig@s...
En los Centros Sociales se vive este conflicto, debemos asumirlo rechazando
la lógica del “espacio liberado”, hablando y potenciando el debate
así como la práctica eficiente antes que espectacular.
Pero claro, todo esto se ve truncado un buen día, generalmente
a primera hora de la mañana. La inestabilidad de las okupaciones
hace difícil invertir en proyectos sólidos, está
debilidad se percibe clarísimamente desde el exterior con lo que
cada okupación es un volver a empezar. El lema debería ser
“un desalojo, otra okupación partiendo de cero y con la impotencia
de ver las porras echarte de un sitio que te molaba mogollón”.
Demasiado largo y además no rima.
NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO
“Si el dedo señala a la luna, el imbécil mira al dedo, no
a la luna.”
Primero fue Amparo: “(...) Mientras tanto se había estado negociando,
a pesar de que el concejal de Centro (...) se negó a recibirnos
(...) en la Comunidad Autónoma de Madrid nos pasaron material y
decían que iban a ser nuestros interlocutores para intentar conseguir
el local (...)”(4). Luego Ronda de Atocha. De esas comisiones fueron esenciales
la comisión de prensa, que elaboraba los comunicados diariamente
con las decisiones de la asamblea y atendía a los periodistas;
y la comisión de negociación que se encargaba de negociar
de aquí para allá, con los diferentes poderes públicos
la obtención de la casa o en su defecto de otra similar”(4). Luego
Argumosa, Leganés, Veracruz 44 en Móstoles (4); okupación
de la calle Madera (5), y muchas más. Lo importante no es negociar,
sino qué se negocia y cómo se negocia. La idea del C.S.O.
“el Laboratorio” del Consejo da transparencia a un posible proceso negociador:
“Un diálogo así no sólo busca un resultado práctico
concreto que reivindicar, también y sobre todo permite crear un
escenario político nuevo que puede extraer al movimiento del círculo
vicioso de la okupación-desalojo-nueva okupación como elemento
de constitución e identidad. Queremos quedarnos con lo que okupamos,
no sólo tener una experiencia singular que recomponer cada cierto
tiempo; y, sobre todo, queremos tiempo para que los proyectos autogestionados
que nacen en los centros sociales tengan oportunidad de proliferar y arraigar
(...)” (6). Aquí no se está suplicando un espacio a cambio
de paz social o pérdida de nuestra identidad subversiva; aquí
se está exigiendo que la administración nos reconozca cómo
un contrapoder capaz de hacer ceder ante nuestras demandas.
“Tras un año de negociaciones lo han conseguido. Nos dicen desde
este barrio del sur de Madrid que han conseguido un local para la basca
del barrio. Tras estar un año de puerta en puerta y soportar a
los politiqueros de la comunidad y el ayuntamiento que no se querían
hacer responsables de concederlo. Este lokal pertenecía a los cabrones
de la OJE. Al final la comunidad ha cedido. Las negociaciones las ha llevado
a cabo el consejo de la juventud del distrito de media sur, y han puesto
a la comunidad la condición de que el lokal sea gestionado por
los jóvenes que lo utilizen” (7).
El movimiento de okupaciones se regenera l@s veteran@s abandonán
quemados; te curras una vida en comunidad pero es tal la precariedad (a
veces sin luz ni agua y penoso estado del edificio) que se hace muy duro,
o te curras mogollón un espacio, lo pones dabuti y al poco generalmente
te echan. Cuestión de suerte y de aguante, si tienes un/a hij@
puedes olvidarte. Entra peña joven con ganas y el movimiento aumenta
lentamente, pero la mayoría de nuestras energías las gastamos
en preparar los desalojos; costear los procesos judiciales con conciertos;
sobrevivir en precario, pues muchos proyectos no se consolidan por la
inseguridad o la ignorancia de la temporalidad. Por el contrario imponernos
como una realidad afianzada y no permanentemente amenazada permite destinar
buena parte de nuestra energía a construir, extender, y difundir
autonomía y autogestión. Crear alternativa.
La negociación se plantea como una posible solución a un
conflicto enquistado sólo en la vía represiva. Actualmente
el sentimiento de resignación ante los desalojos es palpable. Ninguna
propuesta de resistencia a los mismos es una fórmula mágica
que realmente consiga evitarlos, pero los Centros Sociales y las okupaciones
son ya una realidad social. Eso sí, una realidad que el sistema
hoy por hoy sabe asumir como algo marginado, como un movimiento estético
y dialéctico (l@s de la k). Se hacen peliculitas en las que aparecemos
como una panda de idiotas altruistas, románticos e insoportablemente
simpáticos. Hay “okupas buenos y malos”, algun@s okupas se
lo creen (que son mal@s) y lo propagan a los cuatro vientos. En cambio
no creo que a la administración le haga mucha gracia reconocernos
como interlocutores, reconocer nuestra iniciativa pública y política.
Admitir que la okupación puede ser una solución para conseguir
una vivienda digna como habitualmente decimos, y que los Centros Sociales
Okupados y Autogestionados son proyectos colectivos de transformación,
de antagonismo y creación de cooperación en los barrios.
A PESAR DE TODO, O POR ELLO MISMO
“¡Corre camarada ¡¡El viejo mundo te pisa los talones!”
(Mayo del 68).
“(...) para nosotr@s se trata de una auténtica revolución
cultural y mental: despedirse definitivamente de cualquier incrustación
o cualquier sobra de las viejas ideologías.
No es la realidad la que tiene que plegarse “ideológicamente” a
nuestros sueños y deseos (meter en cintura al mundo: utopía
negativa), sino que, por el contrario, nuestra subjetividad y capacidad
de producir acción política debe colocarse dentro de un
“movimiento real que transforma el estado presente de las cosas”. Y en
ello portando elementos de radicalidad , de ruptura, de conquista de nuevos
derechos, de nuevos y más altos umbrales de liberación (utopía
positiva y concreta)” (8).
Cada centro social tiene su propia dinámica, su propio enfoque,
sus propias posturas y sus propias miserias. Aceptar la diferencia como
algo positivo y enriquecedor, hacer de la crítica un elemento de
cooperación constructiva; no llenemos el tazón de mierda.
Existen proyectos muy diferentes pero no tendrían por que ser diferenciadores.
¡Vamos a dar caña no sólo a l@s de arriba, también
a nuestras propias actitudes! ¡En marcha hacia el siglo XXI!
Jacobo, del CSO “el Laboratorio”
P.D.: LA AUTONOMÍA DIFUSA
“En definitiva, la Autonomía Difusa delimitada al conjunto de comportamientos
discontinuos e irregulares, identificables por su actuación concreta
con la “ideología” del Área Autónoma , como materialización
de las concepciones derivadas de la autovalorización e independencia
respecto al Estado y al Capital, en la perspectiva del comunismo, como
realidad factible o desde un punto de vista de utopía realizable.”
Textos sobre la Autonomía Obrera. La Sociedad: Nuevo Marco de Producción.
ANEXOS:
(1) Jornadas de debate. Pelegrina 2 y 3 de Marzo de 1996. Coord. de colectivos
lucha autónoma.
(2) Centro Social Autogestionado Morion (Venecia), 1 de octubre de 1997.
(3) Llamamiento de l@s 35 por la elaboración de una política
económica y social realmente innovadora y democrática. Alain
Caillé, Guy Michel, Daniel Mothé, Toni Negri,...
(4) Okupaciones en Madrid. Especial revista autónoma Sabotaje,
1987.
(5) Revista Sabotaje, número 6 de mayo de 1988.
(6) Acerca del consejo (una primera aproximación). CSOA El Laboratorio.
(7) Revista África, marzo de 1988. “Krónicas de okupación”.
(8) Reflexiones sobre viejos y nuevos nacionalismos. Red Autónoma
del Nordeste Italia.
--------------------------------------
«-- Volver
a la Página Principal
«-- Volver
al ndice del Archivo de Documentos